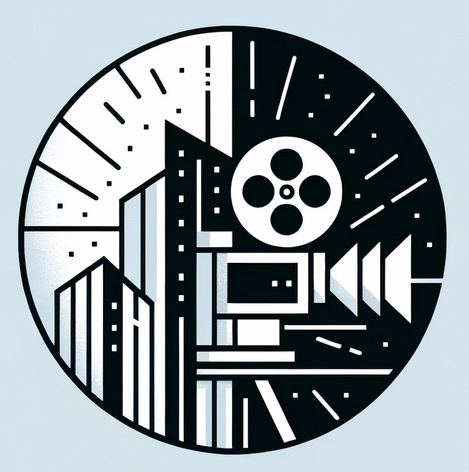El grupo Kinoki (Cine-Ojo), nacido en la década de 1920 en la URSS y encabezado por Dziga Vertov, partía de la premisa de que el cine tenía la capacidad de ver aquello que permanecía invisible para el ojo humano.
Como su nombre sugiere, creían que era posible expandir la mirada mediante la utilización de la tecnología (la cámara cinematográfica y los recursos del montaje) como una prótesis para construir una suerte de ojo mecánico (resultado de la fusión entre lo orgánico y lo tecnológico), que permitiera ir más allá de los límites naturales del tiempo y del espacio y que, dada esta cualidad, revelara aquello que nuestro ojo no es capaz de percibir por sí solo.

Concibieron a sus películas como una sucesión de imágenes producidas y ensambladas de tal manera que fueran capaces de construir una nueva realidad, mediatizada por la propia forma del mirar del cine, que poco tuviera que ver con la percepción humana de lo real. Pretendían, con ello, ofrecer una nueva manera de ver las cosas, una nueva forma de percibir la realidad y, para ello, necesitaban destruir la totalidad del mundo visible en fragmentos para, después, reensamblarlos y ofrecer una totalidad nueva.
Ahora bien, es interesante que esta propuesta de reconstitución de lo visible haya realmente nacido de una reflexión que tuvo Vertov sobre la naturaleza del sonido, a saber:
Un día en la primavera de 1918… regresando de una estación de tren. Quedaban en mis oídos los suspiros y el estruendo del tren que partía… alguien maldecía… un beso… la exclamación de alguien… una risa, un silbido, voces, el timbre de la estación, el resoplido de la locomotora… susurros, llantos, despedidas… Y pienso mientras camino: necesito conseguir un equipo que no describa, sino que registre, fotografíe estos sonidos. De lo contrario, es imposible organizarlos, editarlos. Pasan rápidamente, como el tiempo ¿Pero, tal vez la cámara de cine? Ella registra lo visible. Organiza no el mundo audible, sino el visible ¿Quizás esa sea la salida?
Su propuesta se nos presenta franca: sólo un aparato que registre el espacio y el tiempo y que convierta a estas dimensiones en imágenes, será capaz de retener nuestras impresiones fragmentadas de lo real.
El ensamblaje de estos fragmentos (liberados de la continuidad lineal de la experiencia humana del pasar del tiempo, de los límites del espacio físico y de cualquier tipo de relación causal), será lo que permitirá reorganizar lo visible para, finalmente, poder ofrecer una percepción aumentada de la realidad del mundo sensible sintetizándola en una proyección cinematográfica.
La cámara, gracias a su capacidad de moverse en el tiempo y en el espacio, podrá revelar las conexiones sociales que el ojo, dadas sus limitaciones, no es capaz de percibir y, en la misma medida, el cine podrá expandir la sensibilidad humana.
La película El hombre de la cámara (1929), del propio Vertov, concretiza estos postulados. Su filme sigue los andares de un camarógrafo (hermano del director) que documenta la vida en una ciudad soviética cualquiera (aunque se rodó enteramente en San Petesburgo). A lo largo de sus 67 minutos de duración, el camarógrafo recorre la ciudad caminando, corriendo, en tranvía, en locomotora y en motocicleta y apunta con su lente a todo aquello que se le cruza.



En esta vorágine sinfónica , la ciudad se nos presenta como un ser en constante movimiento, cuyo dinamismo depende del actuar de sus habitantes y, claro está, de la mirada inquisitiva de la cámara; con ello, Vertov muestra que el cine mueve -y se mueve- con la ciudad.
Estructurado de acuerdo al ciclo diario de un ser humano (dormir, despertar, trabajar y ocio), persigue presentarnos un modelo de sociedad que se asemeja a un organismo vivo en el que individuos y ciudad se mezclan hasta fusionarse.
A lo largo de la narración vemos a la sociedad soviética trabajando en actividades, espacios y tiempos distintos y, a través del montaje, se borran los límites artificiales que separan a cada uno de estos fragmentos de realidad, para demostrar que cada una de estas partes está trabajando para conseguir un mismo propósito que trasciende a su actividad inmediata.
La sociedad se nos presenta, así, como un todo orgánico en la que cada uno de los individuos que la compone es, al mismo tiempo, causa y efecto del resto de las partes y, por lo mismo, interdependientes las unas de las otras. Cada una de estas labores es concebida como una pieza indispensable para que el grueso del cuerpo social funcione.
En el hombre de la cámara los habitantes de San Petersburgo son los productores activos del dinamismo de su urbe; ellos, junto a los conjuntos arquitectónicos que -como lienzos- conforman su morfología, son los que le dan vida a la metrópoli; ellos son su cuerpo y, en última instancia, su esencia.
La cinta es una invitación para pensar que, en la cambiante realidad urbana, todos los elementos que la componen se encuentran en una relación de interacción permanente en la que cada una de las partes afecta, irremediablemente, a las demás.
En suma, el trabajo de Dziga Vertov y del grupo Kinoki representa una revolución en la percepción cinematográfica de la realidad. Al concebir la cámara como un ojo mecánico, expandieron los límites de lo visible y también ofrecieron una nueva forma de interpretar y entender el mundo. El hombre de la cámara es la materialización de esta visión, un testimonio de cómo el cine puede transformar la percepción humana, revelando las conexiones ocultas que se desenvuelven en la vida urbana. Vertov nos invita a ver más allá de las apariencias, a descubrir una realidad aumentada por el poder del cine, donde cada elemento, por pequeño que sea, contribuye al dinamismo y a la esencia de la metrópoli.
Referencias
Bulgakowa, O. & Bordwell D. (2006). The ear against the Eye: Vertov´s “Symphony” [with Response]. Monatshefte, 99(2), 219-243.
Fischer, L. (1978). Enthusiasm: From Kino-Eye to radio-Eye. Film Quarterly, 31(2), 25-34.
Torregrossa, A. (s.f.) The city-symphony film from the Kino-Eye to the computer vision.,
[Consultado el 19 de Agosto de 2023].
Turvey, M. (2007). Between the Organism and the Machine. New Vertov Studies, (121), 5-18.