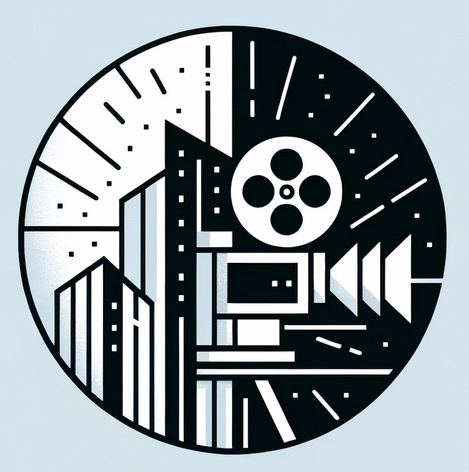La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la fisionomía de las ciudades beligerantes y en las dinámicas sociales que se desarrollaban en su interior. A lo largo de los años de guerra, el cine se dedicó a mostrar las consecuencias del militarismo y del odio, convirtiéndose en testimonio de las violencias que aquejaron a la población.
Como consecuencia del proceso de deshumanización y de ruptura bélica, la sociedad perdió su inocencia y dejó de entregarse con ingenuidad a las narrativas que construían mundos ideales que resultaban inconexos con su realidad inmediata. El público reflejaba las inquietudes de la sociedad y reclamaba que el cine plasmara la realidad partiendo de la experiencia humana.
Este contexto fue el caldo de cultivo ideal para que, en la Europa de posguerra, el movimiento del neorrealismo italiano cristalizara y floreciera, dotando a las ciudades representadas en el cine de una nueva profundidad. Roma, Nápoles y Berlín estaban en ruinas, y más allá de mostrar su tenebroso presente, los directores aludían a la existencia de una ciudad anterior a la destrucción, que demandaba ser reconstruida y, sobre todo, recordada.

La enorme herida social provocada por el conflicto hizo que el cine se conformara como un dispositivo comunicativo a través del cual los directores asumían una postura frente a las funestas consecuencias de la contienda. A partir de esta plataforma, aludían a la necesidad de reconstruir tanto las bases sociales que sustentan la vida como la materialidad urbana.
El neorrealismo convirtió a las ciudades en protagonistas, evidenciando que eran enclaves de lucha que, al igual que sus habitantes, se encontraban destruidas, golpeadas y heridas. Al anclar sus historias en metrópolis reales, sus ciudades estaban presentes antes de significar y significaban precisamente porque estaban allí. Al situarse fuera de los encuadres fílmicos, su existencia invitaba a los espectadores a entablar diálogos con ellas y a construir nuevos sentidos y modos de relación.

Fue también el primer movimiento que transformó la iconografía clásica del espacio urbano en el cine y que ofreció una nueva cara de las ciudades, presentando la vida cotidiana de la gente común y su relación con los lugares que habitan; es decir, concentrándose en el componente vivo que produce estos espacios. De igual manera, sus directores abandonaron progresivamente los centros urbanos para relatar las historias y retratar los espacios de las periferias metropolitanas.
De esta manera, el neorrealismo abrió una ventana para explorar espacialidades e historias de sujetos que anteriormente habían sido marginados por el cine, expandiendo así el ámbito de sus relatos. Abandonaron la alusión a monumentos singulares y panoramas pintorescos, y en su lugar, retomaron los callejones, los mercados, los suburbios (las borgate de Mussolini), las fábricas, los barrios proletarios de las periferias y los caminos que los unían con los centros urbanos.

El neorrealismo descentralizó a las ciudades europeas desde el cine y se interesó en mostrar las arduas condiciones de vida y los problemas de los habitantes de las crecientes zonas periféricas. Gran parte de esta cinematografía convirtió a la ciudad cinemática en una suerte de collage de lugares periféricos:
…de asentamientos informales, de fronteras y vacíos, al borde de los cuales los protagonistas aceptan vivir, expulsados por la ciudad formal, en una condición no tan diferente de los refugiados y los migrantes que cada día llegan a las metrópolis de nuestro mundo contemporáneo (Colella, 2018, 46).
Al cambiar la orientación de sus lentes, evidenciaron que cualquier ciudad está dividida en distintas realidades que se encuentran separadas físicamente en un universo urbano que se muestra enorme y que se articula y conecta a través de calles y carreteras en las que se desplazan, con dificultad y lentitud, los protagonistas de sus historias. Éstos, verdaderos nómadas, se encuentran en constante movimiento entre la ciudad histórica (central), los territorios rurales (que separan al centro de la periferia), los suburbios y las barriadas.
En suma, el cine neorrealista se dio a la tarea de analizar, desde una óptica crítica, la realidad social de los años de la posguerra, presentándola como un fenómeno físico que se desenvolvía más allá de las pantallas; es decir, considerando que aquella estaba anclada en la materialidad objetiva de los espacios urbanos y que éstos podían (y debían -como un posicionamiento ético-) ser narrados desde el cine.
De esta forma, los cineastas se alejaron de la representación de la ciudad como espectáculo y empezaron a pensarla como un documento, como el resultado y la expresión más clara del contexto en el que se desenvolvían. En pocas palabras, propusieron un giro en la conceptualización del espacio mediante la apuesta por un nuevo realismo orientado a mostrar las formas en las que se desenvuelven las cosas en el tiempo de lo cotidiano [2]. Postulando, así, un acercamiento cinematográfico a lo terrenal y mundano.
Referencias
Bruno, G. (2002). Atlas of emotion: Journeys in art, architecture, and film. Verso. Cardullo, B. (2011). What is Neorealism? En B. Cardullo (Ed.), André Bazin and Italian Neorealism (18-28).
Continuum. Colella, F. (2016). Paisajes neorrealistas. Cultura y arquitectura habitacional multifamiliar en Italia y España en la posguerra. 1943-1963. Contexto. Revista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autonoma de Nuevo León, 12(X), 77-86.
Paredes-Dávila, J. (2017). El neorrealismo italiano: una corriente en reacción a su tiempo en dos películas de Rossellini. Ventana indiscreta, (18), 11-15.
Ramé, J. (2020). Neorrealismo de lo periférico; el territorio marginal de Roma desde la mirada nativa de Rossellini. Cinema & Território, (5), 96-107.
Zacco M. (2019). Las ciudades y el cine. Las películas como pasaporte. Paidós. Zavattini (2004). Some ideas on the cinema. En P. Simpson, A. Utterson & K. J. Shepherdson (Eds.), Film theory. Critical concepts in media and cultural studies (40-50). Taylor & Francis Group